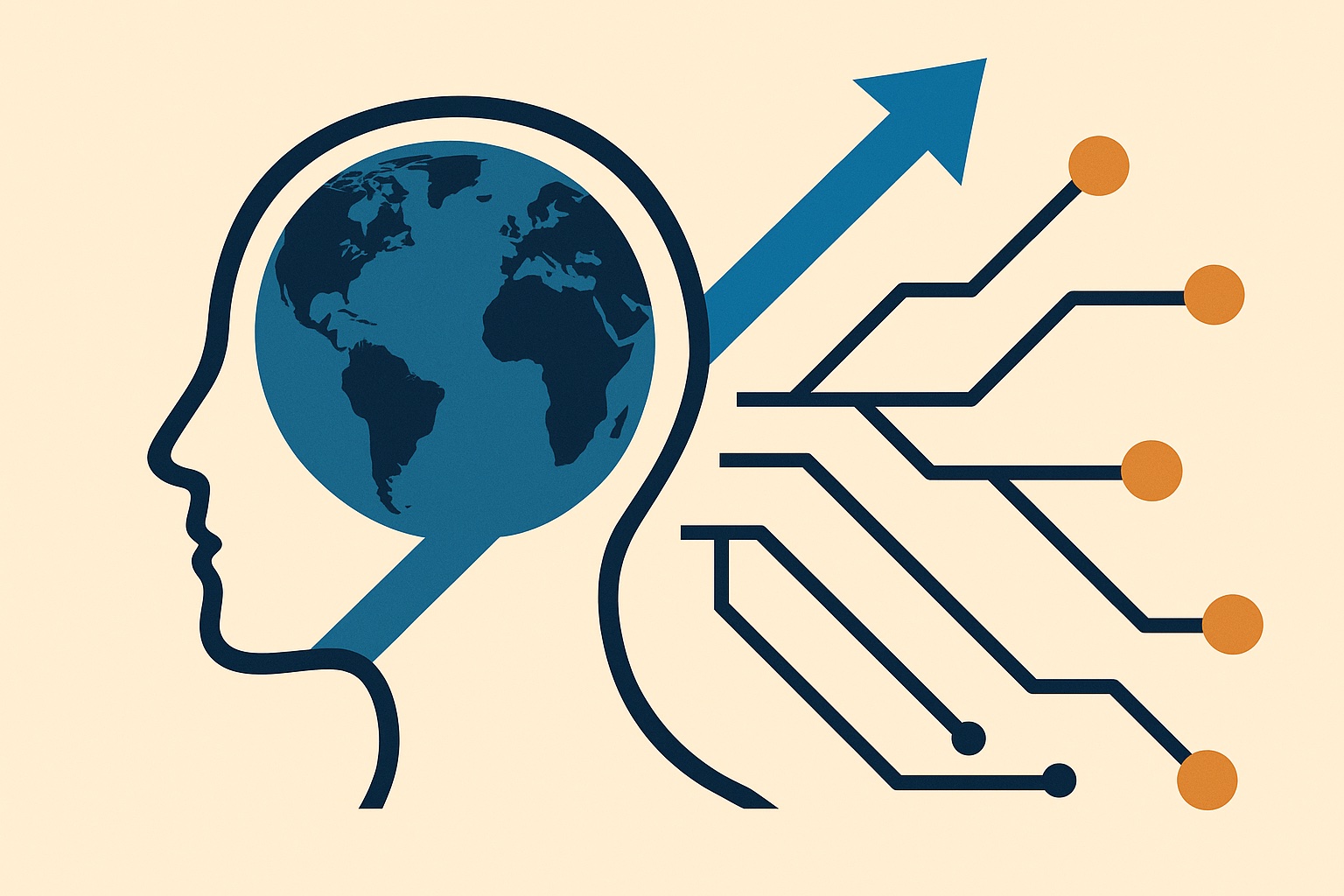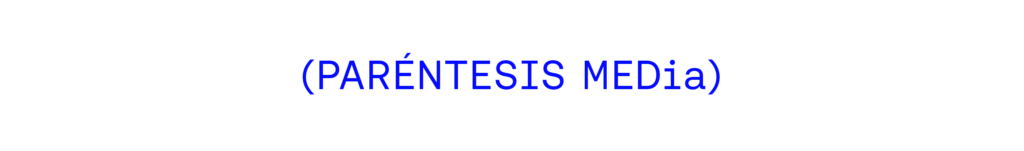Alfons Cornella presenta en La Pedrera un marco para pensar el futuro
Cada año Alfons Cornella lanza una pregunta que no busca una respuesta rápida, sino una conversación larga. En esta edición de 2025, la pregunta es directa y ambiciosa: ¿Qué mundo queremos en 2048? No se trata de adivinar el porvenir, sino de identificar las semillas del futuro que ya están germinando. Y de decidir qué hacer con ellas.
La presentación que da soporte a su intervención funciona como una cartografía de posibles. No dibuja predicciones, sino coordenadas, lo que ya está pasando. Es, también, una invitación a leer el presente como un terreno de decisión.
Lo que no se discutirá: la fatiga con la IA
La inteligencia artificial ha dominado el discurso público en los últimos tres años. Pero en esta presentación, Cornella decide apartarla del centro. No porque haya dejado de importar, sino porque ya no se trata de imaginar posibilidades, sino de constatar límites. El entusiasmo inicial se ha topado con la fricción de la realidad: muchas empresas abandonan proyectos de IA generativa (el 42%, según S&P Global), y algunas empiezan a recontratar a quienes habían despedido.
La tecnología, lejos de desaparecer, se recoloca. En la educación, por ejemplo, surgen proyectos para integrar la IA de forma crítica. No como sustituto, sino como contexto. El valor no está en la respuesta automática, sino en la pregunta bien formulada.
Ámbitos muy probables hacia 2048
El documento destaca avances tangibles en salud: la prevención que reduce algunos cánceres en un 90%, vacunas accesibles contra la tuberculosis, cascos de ultrasonido para tratar Parkinson sin cirugía. Tecnologías médicas no invasivas que prometen no solo más longevidad, sino una vida mejor vivida.
También aparecen cambios en la movilidad como nuevos diseños de avión, taxis aéreos eléctricos, o drones logísticos. En China, la llamada «low-altitude economy» ya transforma el cielo urbano por debajo de los 600 metros, con rutas fijas y terminales para vuelos breves pero frecuentes.
Desigualdad y poder concentrado
No todo son innovaciones brillantes. El texto pone el foco en la desigualdad extrema como tensión civilizatoria. La posibilidad de que figuras como Elon Musk o Larry Ellison alcancen fortunas de varios billones de dólares no es solo un dato, sino un síntoma. Al otro lado, la precariedad se ensancha.
La aviación privada, el acaparamiento de datos, los salarios estancados… todos ellos forman parte de una misma dinámica que exige nuevas formas de regulación. Cornella sugiere que, sin una revisión profunda del contrato social, el mundo de 2048 podría estar tan tecnificado como polarizado.
Riesgos críticos: clima, crimen y geopolítica
El informe dedica varias secciones a riesgos estructurales. El cibercrimen se organiza en redes trasnacionales que esclavizan personas y defraudan a escala global (como los centros de estafa en Myanmar). El clima lanza señales mixtas, como pausas aparentes que esconden agravios acumulados. Y la gobernanza global parece lenta frente a la velocidad de las crisis.
En 2050 seremos 8.500 millones de personas. No solo más, sino también más urbanos, más longevos, más interconectados y, posiblemente, más desiguales. Las migraciones masivas dejarán de ser episodios excepcionales para convertirse en un flujo estructural: millones de personas que se moverán por razones climáticas, económicas o directamente de supervivencia. A esto se suma la competencia por recursos básicos como el agua, la energía o el acceso a salud, en contextos donde los estados compiten, pero también se fragmentan.
En este escenario, las tensiones políticas podrán adoptar formas nuevas: de democracias tensionadas por la desinformación algorítmica a tecnocracias que prioricen la estabilidad sobre la inclusión. Todo ello pondrá a prueba nuestra capacidad de respuesta colectiva, no solo en lo logístico, sino también en lo moral. ¿Será posible sostener una idea de bien común en medio de tantas fracturas?
Nuevas perspectivas, nuevos mapas
Cambiar el mundo requiere, primero, cambiar la forma de verlo. El documento propone mirar desde otros mapas. No solo los geográficos, también los culturales. Referencias a cosmovisiones indígenas (como la del pueblo Dene) o a lecturas post-eurocéntricas apuntan a una idea básica: no hay un único futuro, sino muchos por imaginar. Las nuevas generaciones –Z, Alpha y las que vendrán– traen consigo concepciones distintas de trabajo, identidad, ciudadanía. No son mejores ni peores, pero son distintas. Y eso, en sí mismo, ya es una transformación.
De consumidores a ciudadanos
El cierre de la presentación de Cornella se resume en una transición de roles. Dejar de ser consumidores pasivos y asumirnos como ciudadanos activos. La crisis no es solo climática o tecnológica. Es moral. Es de imaginación. Pensar el 2048 no es proyectar gadgets, sino imaginar vías para un futuro compartido. Dejar atrás el «juego de suma cero» y explorar formas de cooperación, de reparación, de reencuentro. ¿Estamos preparados?
Participación activa y dimensión ética del futuro
El futuro no se construye solo con tecnología o política. También se construye desde la cultura y la participación. Cornella subraya que imaginar 2048 es un ejercicio colectivo, no exclusivo de expertos ni de gobiernos. Es una conversación que empieza en los barrios, en las escuelas, en los espacios donde se practica lo común.
La transición de consumidores a ciudadanos implica también una nueva responsabilidad moral. Grupos que regeneran ecosistemas, cooperativas de datos, redes de cuidados, laboratorios ciudadanos o plataformas de gobernanza abierta: todos ellos son formas emergentes de acción colectiva que ya hoy exploran cómo decidir de otra manera. Y con otros.
Pensar el futuro, insiste Cornella, no es solo anticipar lo que podría pasar, sino activar lo que debería pasar. No es una cuestión técnica. Es, sobre todo, un imperativo ético y de imaginación compartida.
Hacia 2048: entre riesgo y despertar moral
En medio del colapso de discursos fáciles, aparece un eco que resuena con más fuerza, el de una ética compartida. Cada vez más personas, instituciones y movimientos se preguntan cómo reparar lo colectivo. Alfons Cornella insiste en que este despertar no es accidental, es fruto de una tensión acumulada entre innovación y sentido. Y que el verdadero reto de nuestra época no es crear más, sino imaginar mejor.
2048 no es solo una fecha redonda –100 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos–. Es un espejo. Un plazo. Y una pregunta urgente: ¿queremos llegar hasta allá como especie organizada o como suma de intereses sueltos? Aún hay tiempo. Pero no infinito.
Abre un paréntesis en tus rutinas. Suscríbete a nuestra newsletter y ponte al día en tecnología, IA y medios de comunicación.